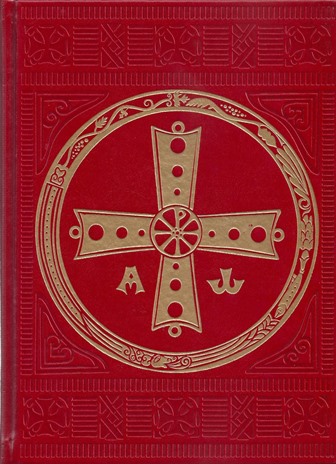Era el tercer miércoles que asistía al cursillo de Civismo y Familia en la Parroquia de Don Bosco, una de las tareas asignadas por pertenecer a las Fuerzas de Seguridad. A pesar de que esas disciplinas no tenían parentesco, por la congruencia de la Iglesia y la Policía era obligatorio asistir. El párroco era un hombre anciano pero jovial: se notaba que había coloreado su cabello de una manera artificial ya que sus patillas denotaban un tono anaranjado muy extraño. Dictaba unas charlas que siempre recaían en la dinámica de los vínculos entre progenitores e hijos. Sus relatos y descripciones de lo que él creía como un ámbito familiar eran tan dispares como la coloración de su cabello. Yo anotaba cada párrafo que él decía y en cuanto se me presentaba la oportunidad, refutaba sus enseñanzas. En ése instante él utilizaba su locuacidad para, de una forma irónica y sarcástica, nombrarme hereje y quitarle importancia a mi enunciado. Nunca entendí cómo un sujeto desprovisto del amor pasional y carnal y de la experiencia de criar un niño hablara con tanta prestancia de su falencia.
El grupo era tan heterogéneo como bizarro: un médico infectólogo que estaba a cargo de la inoculación contra la polio en el vacunatorio, un biólogo que creía en la Santa Trinidad y denostaba a Darwin y una extraña mujer que se encargaba de llevar los registros de la Iglesia. Ella era de mediana edad, alta, esbelta, con esa belleza estimulada por los cosméticos y ridiculizada por un falso anhelo a retener la juventud. Destilaba una obsesiva percepción y rechazo a las personas que no eran meticulosas con el credo y las obligaciones de los sacramentos. Siempre llevaba faldas largas y suéteres que cubrían todo su cuerpo. Los colores grises y marrones eran las gamas más utilizadas en sus atuendos. Una carpeta negra vivía anexada a su brazo y, junto a ella, un rosario con unas cintas rosadas. Su misal también compartía un color rosa y llevaba el nombre “Evangelina” sobre su cubierta. Cuando nadie la veía bajaba al sótano a buscar las enciclopedias que solicitaban desde el Colegio Parroquial donde estudiaban los salesianos. Flores blancas con un lazo rosa iban debajo de su brazo, algo ocultas. Cuando ella percibía mi presencia me trataba de “entrometida” y amenazaba con escribir una carta de queja a mis superiores aludiendo a mi falta de acogimiento a las normas de la Institución.
Su misal también compartía un color rosa y llevaba el nombre “Evangelina” sobre su cubierta.Un sábado el párroco me había pedido que llevara los balances que le había ayudado a hacer sobre los gastos del personal que protegía a los miembros de la eucaristía. Me sorprendió ver a Beatriz, la portadora del misal, escabulléndose por una puerta que conectaba a las cámaras de las novicias. El pabellón era avasallador e interminable, las paredes, el techo y los pisos eran de un color ladrillo pastoso y el olor a polvo me hacía estornudar. Beatriz caminaba sigilosamente hasta que llegó a la sala de costura. Yo me quedé observando desde un ángulo que ella no podía avistarme. Debajo de la Singer había unos baldosones antiguos, ella los levantó y metió las flores blancas rápidamente. Cubrió el escondite y regresó la Singer a su lugar. Salió torpemente mirando hacia los lados mientras yo me ocultaba en el cuarto de lavado.
No podía evitar la tentación que me producía descubrir cuál era el enigma de Beatriz. Por fin tendría algo por qué acusarla y así poder sopesar un poco el disgusto del cura conmigo hacia la veneración con ella. Me dirigí a la máquina de coser, la corrí lentamente y luego el sarcófago de baldosa que la protegía. Había una tela amarillenta como si fuera una mantilla, una pequeña caja de madera con las flores blancas y lazos rosas. Abrí lentamente la tapa y una imagen familiar me quitó el aliento: una foto de Beatriz junto al párroco en el balneario de Mar de Plata con unos trajes de baño acompañaban los tesoros ocultos. Quise ver el reverso de la foto y algo escalofriante me sacudió. Unos huesos blancos, pequeños, prolijamente cubiertos por un enterito rosado se presentaron ante mis ojos. Unas letras con una caligrafía casi perfecta repetían el nombre “Evangelina” al igual que el misal de Beatriz.